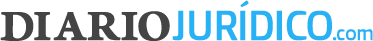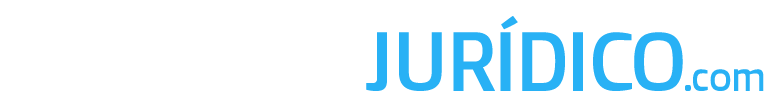por Manuel de Lorenzo Segrelles. Director del Tribunal Arbitral de Valencia
El abogado, cuya posición preeminente en la administración de la Justiciaviene reconocida constitucionalmente, tiene una misión esencial en la defensa de los derechos de los sujetos en conflicto, tanto en la esfera jurisdiccional como en la arbitral, en consonancia con el origen etimológico del término (ad auxilium vocatus). Labor que en este ámbito no se limita a traducir jurídicamente los argumentos de las partes, sino que, además, puede permitirle resolver dicha controversia, si ha sido elegido como árbitro para ello. Influencia que se hace notar en dos etapas distintas: en un primer momento, con anterioridad al surgimiento explícito del conflicto; y, después, en los diferentes roles que puede adoptar en el procedimiento e, incluso, tras su terminación.
De entrada, su consejo puede resultar concluyente al decidir si se opta por el arbitraje como medio sustitutivo de la jurisdicción. La abogacía siempre se ha caracterizado por presumir de volcarse en la evitación del pleito o su transacción amistosa, de no haber podido eludirse. Y, también, por la proclama de una sensibilidad especial de los abogados, amén de su especialización, para asumir la trascendental función que de ordinario se reserva a los jueces. Pero no es menos cierto que todavía persiste un desconocimiento excesivo de las considerables ventajas que pueden reportar estas vías alternativas, entre las que el arbitraje ostenta un rango primordial. Por eso, una adecuada difusión del funcionamiento y regulación de esta institución, desechando mitos infundados y clarificando cuándo puede ser útil recurrir a ella, se antoja fundamental para convertir la práctica arbitral en cotidiana, despojada del halo esotérico que a veces le envuelve. Y que, desafortunadamente, atenaza en cierta medida su expansión.
Uno de los ámbitos en los que la misión del abogado es esencial, todavía en esta fase previa al procedimiento, es el de la adecuada redacción del compromiso arbitral. Las “cláusulas patológicas”, es decir, convenios de sumisión a arbitraje que presentan deficiencias que limitan o incluso impiden su eficacia, se erigen en muchas ocasiones como el talón de Aquiles que condiciona la validez posterior del laudo. Por ello, resulta indispensable el máximo cuidado en su redacción y, en ese plano, el abogado, como asesor en la formación del acuerdo y la plasmación escrita de los pactos alcanzados, tiene una responsabilidad incuestionable en su correcta configuración. Por desgracia, es habitual que la institución arbitral encargada de la administración del procedimiento o, en su caso, el árbitro designado, al evaluar un acuerdo arbitral, se vean inmersos en notables quebraderos de cabeza para determinar si efectivamente estamos ante una voluntad inequívoca de optar por esta vía como medio de solución del conflicto y, aunque ese aspecto no presentara fisuras, puede no ser tan evidente la extensión que se haya querido dar a ese pacto o las reglas de tramitación del procedimiento.
A este respecto, cabe tener presente que una cláusula de este tipo no tiene que ser necesariamente larga y prolija, al contrario, la práctica revela que, no pocas veces, una desproporción en el uso de la pluma introduce mayores problemas que la prudencia y continencia en esa redacción, lo que se traduce a la larga en mayores oportunidades de impugnación del laudo. Lo deseable es la claridad, es decir, la eliminación de dudas respecto a cuestiones básicas, tales como la propia sumisión al arbitraje, el número de árbitros, el carácter ad hoc o institucional del arbitraje, el idioma y lugar del mismo, las reglas procedimentales, etc. Debiendo invocarse la inveterada máxima que impone la brevedad como sinónimo de bondad, sin renunciar a extenderse lo que sea preciso en la letra para fijar de manera incontrovertible lo que la palabra de las partes haya acordado.
Como decíamos al principio, la otra vertiente en la que el abogado adquiere un protagonismo relevante es la de su participación en el procedimiento arbitral, en un doble plano, tanto como representante y/o defensor de las partes, como asumiendo la condición de árbitro, si los interesados así lo hubieran decidido. Y, en este momento, resulta obligado referirse al compromiso ético que debe guiar su intervención. Aún más si cabe en este sector, en el que los prejuicios sobre el arbitraje a veces lo desprestigian, pues, sin conocimiento real en muchos casos, se achaca una excesiva laxitud en el rigor que debe presidir la actuación profesional de todo abogado, cuando ello no es ni mucho menos cierto estadísticamente, sobre todo cuando esa intervención se halla tutelada por una institución arbitral.
Es cierto que la normativa poco aporta para fijar las obligaciones éticas de los abogados. En su labor como asesores de las partes, nuestra Ley de Arbitraje guarda silencio; y, en su rol como árbitros, se realiza una referencia genérica a su obligación de cumplir fielmente el encargo y de guardar absoluta independencia e imparcialidad, con las correlativas causas de abstención/recusación. Pero, esa aparente parquedad, no puede entenderse como desregulación o patente de corso para actuar indiscriminadamente y sin los mínimos principios de seriedad e irreprochabilidad. Primero, porque esa actuación está sujeta a las normas deontológicas que, por el Consejo General dela Abogacíay los Colegios de Abogados, han sido establecidas para garantizar la pureza de su comportamiento; segundo, porque existen ciertas pautas de referencia que, aún sin la imperatividad propia de una norma legal, son claros modelos de lo que debe constituir un comportamiento éticamente intachable. Así, en el plano internacional, merecen destacarse las reglas dela International BarAssociation sobre conflictos de intereses, mientras, que en nuestro ámbito territorial, citaríamos las recomendaciones del Club Español del Arbitraje respecto a la independencia e imparcialidad de los árbitros.
El laudo supone el final del procedimiento arbitral, pero ello no significa que la actuación de los letrados que hayan intervenido en el mismo haya cesado. Cabe la posibilidad de solicitar su anulación conforme a los motivos tasados por la normativa vigente, de ahí que los abogados deban valorar si resulta procedente o no esa petición y nuevamente la prudencia debe imperar en su intervención. Alejándose de impugnaciones temerarias y espurias y, sin abdicar ni un ápice de la justa defensa de los intereses de sus clientes, reflexionar si resulta conveniente o no acudir a la jurisdicción, y, de no ser así, acatar la decisión y contribuir a que el arbitraje despliegue una de sus ventajas esenciales, la solución rápida del conflicto.
En definitiva, el arbitraje no puede ser entendido sin los abogados y debe ser la abogacía un motor importantísimo de su consolidación y así lo han comprendido felizmente varios Colegios de Abogados al constituir en su seno instituciones arbitrales que contribuyen a ese objetivo, como por ejemplo el ICAV al crear el Tribunal Arbitral de Valencia (www.tav.icav.es). De nosotros, los abogados, depende en gran parte que la tradicional referencia al escaso desarrollo de esta institución sea un simple recuerdo y que podamos estar a la altura de otras culturas jurídicas, que ya hace tiempo entendieron perfectamente sus innegables virtudes y que a veces, por qué disimularlo, admiramos con cierta envidia.