Los juicios sobre la legitimidad de los ordenamientos jurídicos vigentes y el «sentido» que se les da están constituidos por la jurisprudencia, además de por «el llenado de sus silencios normativos», desde la autoridad del Estado -por la «excepción»- o por «acuerdos interpretativos entre cosmovisiones en pugna en el espacio decisorio» [1] (…), «pero los acuerdos interpretativos que generan consensos nunca son libres, al contrario, siempre están -al menos en parte- manipulados» [2].
Del mismo modo que «el cerebro de los muertos oprime como una pesadilla al cerebro de los vivos», los vivos devuelven a los muertos su gratitud por la brillantez de los pensamientos que legaron a nuestro tiempo, basados en la experiencia de su época. Este es el hilo invisible de referencia moral y política que une la situación concreta que vive actualmente el juez Baltasar Garzón con el pensamiento jurídico de Rudolf von Ihering.
La doctrina de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional, de carácter democrático y social, es el principal fundamento doctrinal que vincula los derechos humanos con los logros de las revoluciones sociales de los últimos tres siglos en occidente. Para que la democracia sea posible como construcción, si no de una sociedad «totalmente distinta», al menos de una sociedad menos dividida por humillantes desigualdades y crueles discriminaciones, la doctrina de los derechos fundamentales es una «argamasa de la historia» para moldear el futuro. El derecho al doble grado de jurisdicción es uno de los ladrillos de esta argamasa.
Para que esto sea cierto, el derecho en la democracia constitucional no sólo debe apropiarse de las lecciones de la historia para señalar, en toda su evolución, las crisis del ordenamiento jurídico que estimulan la ampliación de los espacios de arbitrariedad que subsisten en los organismos de la democracia liberal, sino también detectar, entre las normas que autorizan el uso de la fuerza ilegítima, las lagunas normativas que pueden ser utilizadas para reforzar el poder económico y los privilegios plutocráticos. Todo esto vincula a Von Ihering con Garzón en su búsqueda de lo justo. Veamos cómo.
Baltazar Garzón, que ahora tiene 67 años, fue expulsado de su carrera como magistrado del Estado español el 12 de febrero de 2012, inhabilitado para ejercer la magistratura durante 11 años, por la presunta comisión de un delito de prevaricación. Según sus jueces, por interceptar conversaciones entre presos y sus abogados durante el proceso penal del «Caso Gürtel», en el que se investigaba una trama de corrupción integrada por políticos, burócratas y empresarios de la derecha española. Tras 11 años de «condena», sin embargo, el Estado es ahora su deudor, ya que ha reconocido «extinguida su responsabilidad penal» -que, si es justa, ya ha sido cumplida y que -si es injusta- clama por una reparación debida por el Estado español, sin duda moroso.
Rudolf von Ihering (1818-1892) en su clásico “El Fin en el Derecho”, publicado por primera vez en 1877 -a diferencia de algunos de sus contemporáneos conservadores- reconocía, al margen de las leyes, la «presencia del poder en el derecho», que Lasalle veía en la teoría constitucional socialdemócrata como los «factores reales del poder».
La formulación de Ihering formaba parte de la moderna teoría jurídica del Estado de Derecho, una de las grandes cuestiones ya incorporadas en la política democrática, que surgió en la Europa moderna, bien como fuerza normativa de lo «fáctico» (Deveali), bien como excepciones ilegítimas. Es formulación de von Ihering que «la arbitrariedad debe definirse (como) la acción de la voluntad contraria a la ley; con una restricción: la de la voluntad de quien manda, y a quien el poder que posee le deja una libertad de acción al margen de la ley» [3].
Las élites políticas carentes de republicanismo, que surgieron o se establecieron durante los gobiernos autoritarios o dictatoriales del siglo pasado, fueron fértiles en el uso de las instituciones del Estado para premiar a sus clientelas o grupos familiares utilizando los espacios reales de poder que detentaban «al margen de la ley». Esta situación no era ni es sólo característica de los grupos políticos de derechas, sino que era y es común -hasta cierto punto- en cualquier organización política fuera y dentro de la democracia política liberal.
En España, sin embargo, se produjo una situación bastante típica en la época postfranquista, ya que los amiguetes y sus sucesores, dentro de las estructuras de poder que controlaban, cultivaron en el Partido Popular grupos de seguidores que encontraron enormes dificultades para adaptarse a la democracia liberal orgánica y a las limitaciones legales al uso de los instrumentos públicos de mando del Estado.
Para proteger a sus compinches y «amigos» y sus intereses plutocráticos, buena parte de esta élite política de las dictaduras del siglo XX migró, en democracia, a los delitos de corrupción, aprovechando los vacíos normativos para ejercer su poder de mando de forma supuestamente libre, para amasar fortunas mediante ilegalidades (o «dobleces» normativos) utilizadas para burlar el interés público. Garzón dejó su impronta en el caso Gürtel.
Los casos sometidos a la jurisdicción de Garzón afectaron a diversos grupos políticos, internos y externos al «Partido Popular», heredero de buena parte de la ideología y cultura del franquismo, que, en el largo y complejo proceso de transición a la democracia en España, aglutinó a los grupos de poder más significativos de la élite española, con su vocación arbitraria heredada de la prepotencia del franquismo.
El 21 de agosto de este año, el diario La Vanguardia publicaba un importantísimo reportaje sobre una clarísima decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en un fallo histórico que reiteraba «que España debe reparar íntegramente al Honorable Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón».
En esa fecha, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) examinó una petición de Garzón, presentada a través de su abogada representante Helen Duffy, de Human Rights in Practice, en la que ella argumentaba que la respuesta del Gobierno español a las peticiones del juez de «reparación integral por su lesiva e ilegal inhabilitación como magistrado se produjo al privarle de sus derechos al juzgar su conducta en el famoso Caso Gürtel». La decisión fue calificada de «parcial» y «arbitraria», entre otras cosas porque el acusado no tuvo acceso al doble grado de jurisdicción, cláusula fundamental -jurídica y moral- del debido proceso en un Estado de Derecho.
Las condenas originadas en un «entramado» de procedimientos judiciales, que se aplicaron en el Caso Gürtel, fueron elevadas: al cabecilla de la red de corrupción del «Caso Gürtel», Francisco Correa (51 años y 11 meses); Pablo Crespo, ex secretario del PP de Galicia (37 años y seis meses); Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (38 años y tres meses); y Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y principal imputado en otra causa (33 años y cuatro meses de prisión más una multa de 44 millones de euros).
Cientos de filósofos del derecho, juristas y sociólogos se han pronunciado de diversas maneras sobre los espacios normativos para el ejercicio de la arbitrariedad, como lo muestra la luminosa doctrina de von Ihering. Toda la estructura jurídica de la democracia política en el Estado de Derecho se basa en un fundamento racional que da coherencia a su totalidad normativa, para su funcionalidad en el mundo real. Es un fundamento racional que no puede ser aplicado «a medias», es decir, no puede ser disuelto por los hechos reales, arbitrados por el poder al margen del Derecho, simplemente por el uso de la acción u omisión no prescrita en el sistema de normas, porque «una norma es moralmente válida cuando puede ser justificada a los ojos de todos los que aceptan un fundamento racional». «Los derechos humanos existen, por tanto, en sentido estricto, cuando pueden justificarse en el sentido que se presenta a cada persona».
Los derechos humanos como derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico racional y democrático son «fundamentalmente derechos de todos contra todos, (lo que) añade una universalidad de validez, (…) definida por su fundamentalidad ante cada persona que acepta un fundamento racional» [4]. España le debe al mundo democrático la devolución de Garzón a la magistratura, que le fue arrebatada en un proceso cuando menos tortuoso, y que careció del derecho fundamental de apelación a un tribunal superior, como es universal en los sistemas de justicia civilizados.
[1] ARAÚJO, Adriana Reis de. [et al.]MATTOS, Vivian Brito, D’AMBROSIO, Marcelo José Ferlin.(org). Democracia, Derecho del Trabajo y Nuevas Tecnologías (artículo de Tarso Genro), Belo Horizonte: RTM, 2022.
[2] BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola y Pasquino, Gianfranco; traducido por Carmen C. Varrialle…[et al. Varrialle…[et.al]; coordinación y traducción João Ferreira. «Diccionario de Política. Brasília: Editora UNB Brasília (p.678, entrada ‘Legitimidad’ Lúcio Levi)
[3] IHERING, Rudolf von .EL FIN EN EL DERECHO. Buenos Aires-Republica Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. S/D, p.177.
[ALEXY, ROBERTO.Constitucionalismo discursivo; HECK, Luís Afonso, organizador/traductor. Porto Alegre: Editora: Livraria do Advogado, 2007,p.47
Ministro de Justicia del primer Gobierno de Lula da Silva en Brasil, ha sido Gobernador del Estado de Río Grande del Sur y Alcalde de Porto Alegre. Actualmente ejerce como abogado y es autor de libros y artículos sobre Derecho y teoría política.
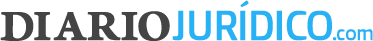





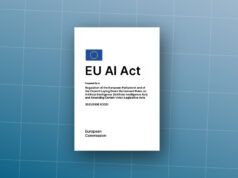


«Gracias «por este capcioso y repugnante artículo, que legitima la vulneración de los derechos humanos realizada por el indeseable Baltasar Garzón, y condenada como debe ser preceptivo por los tribunales españoles, en un procedimiento realizado con las debidas garantías.
«Gracias» por demostrar, con este artículo, que este «diario jurídico» es un panfleto de la izmierda; cancelo la subscripción.
Gracias por su inestimable comentario, del que tenemos que decir vemos totalmente inapropiado, pues en ningún momento el hecho de que lo publiquemos advierte que este prestigioso diario que cada día leen más de 3.000 personas se posicione o se decante por una condena o comentarios.