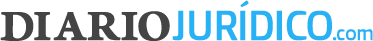En enero de 2006, la sección extrajudicial del Colegio de Abogados de EEUU (ABA) acordó crear un grupo de trabajo para la investigación de factores que definen una “práctica de mediación de calidad”. Dicho estudio se extendió durante un periodo de dos años y se realizó organizando sub-grupos de trabajo en nueve ciudades repartidas entre los EEUU y Canadá que analizaron mediaciones reales entrevistando tanto a los mediadores como a las partes implicadas en dichas mediaciones.
Es necesario destacar que la totalidad del informe examina mediaciones en las que las partes estaban representadas por abogado. Adicionalmente, el 82% de las partes encuestadas había participado en un mínimo de 30 mediaciones con anterioridad a la fecha en la que fueron encuestas. Ninguna de las mediaciones es de naturaleza familiar. La ABA publicó recientemente el informe de conclusiones que presentamos como documentación adjunta.
Basándose en las respuestas de las partes implicadas, el grupo de trabajo identificó cuatro áreas en las que dichos usuarios de la mediación ven espacios de mejora:
Preparación de la mediación por parte del mediador, de las partes y de sus abogados; Personalización del proceso de mediación para cada mediación concreta; Asistencia “analítica” de la controversia por parte del mediador; “Persistencia” del mediador.
No hay en el informe elementos que sugieran qué está bien hecho o qué está mal hecho por parte de los mediadores en las mediaciones analizadas; en otras palabras, el informe no nos da una “fórmula matemática” por imposibilidad de establecer lo que funciona sobre lo que no funciona, y ello porque cada mediación –y mediador— es un mundo aparte, con circunstancias únicas y difícilmente repetibles. Sin embargo, sí parece haber un margen de maniobra para mejorar la forma en la que los mediadores median en opinión de los usuarios habituales de la mediación y de sus abogados.
La preparación es un aspecto clave a juicio de las partes implicadas. No es una cuestión de preparación académica en mediación, sino de la preparación de la mediación concreta, del asunto objeto de mediación. Así, la mayor parte de los encuestados creen que debe de producirse algún tipo de comunicación previa a la mediación entre el mediador y las partes implicadas y/o sus abogados. De otro lado, todos los encuestados sin excepción creen que el mediador debe estudiar con atención toda la documentación que se le haya entregado antes de comenzar la mediación.
El informe concluye que es una práctica recomendable para todo mediador hablar con los abogados para preparar la mediación en su aspecto documental y procesal. Asimismo, los encuestados opinan que los abogados deben preparar la mediación principalmente en la forma de concluir cualquier proceso de práctica de pruebas antes de que comience la mediación. De otro lado, las partes que participan por primera vez en mediación sugieren que sean sus propios abogados quien les explique lo que es y pretende la mediación explicándoles la función del mediador, su función como abogados y la función de las partes, lo que se espere de ellas en mediación.
Un dato curioso, la mayoría de los encuestados opina que los mediadores deben recibir sus honorarios habituales en la fase de preparación, aún cuando dichos honorarios sean sustancialmente superiores a los honorarios por mediación establecidos en programas de mediación adjuntos a los tribunales. Destacamos también, que el estudio no diferencia entre mediación privada o referida por los tribunales.
En la fase de preparación los usuarios de la mediación con mayor número de mediaciones a sus espaldas quieren involucrase con el mediador para tratar asuntos relativos al procedimiento, asuntos como qué asuntos de la disputa se tratarán en sesiones conjuntas y cuáles serán objeto de tratamiento en sesiones privadas, por ejemplo. Generalmente se piensa que la mediación es un proceso que dirige el mediador para un resultado que es de las partes. A mayor número de mediaciones, se detecta un deseo de las partes implicadas de involucrase en aspectos procesales.
Dentro de la fase de preparación, las partes quieren establecer objetivos, esto es, establecer claramente lo que se pretende en mediación. Las partes quieren hablar sobre sus objetivos con el mediador antes de comenzar la mediación. Para el 88% de las partes y 92% de mediadores la meta es alcanzar un acuerdo. Recordemos que la mayoría de las partes en mediación encuestadas ha participado en más de 30 mediaciones con asistencia de abogado. El 85% de las partes acude a la mediación para resolver la controversia de forma más rápida y económica importándoles poco o nada que la mediación restablezca la relación con el adversario. Este aspecto es sólo importante para un 40% de mediadores.
La personalización de la mediación comienza en la fase de la preparación. La meta es no llegar a la primera sesión formal de mediación en frío. Dentro de este aspecto que se considera mejorable entra, de nuevo, el intercambio previo y ordenado de información/documentación entre las partes, establecer un número aproximado de sesiones y su duración, e incluso establecer de antemano la conveniencia o no de comenzar la mediación con argumentos iniciales (opening statements) por parte de las partes implicadas.
La mayor parte de encuestados se queja de que los mediadores usan elementos de personalización prefijados, carentes de flexibilidad. La mayor parte de los usuarios de la mediación encuestados (81%) cree que la mediación debe de comenzar cuando se alcanza el “punto crítico” en el proceso de práctica de pruebas, pero antes de que se practiquen al 100%. En opinión de las partes, el mediador debe estar atento a este elemento antes de llamarlas a la primera sesión.
Los comentarios iniciales de los abogados o de las partes al comienzo de la mediación forman parte del proceso de personalización de la mediación en este estudio. Dos terceras partes de los abogados/partes encuestadas creen que aportan valor. Una mayoría, sin embargo, opina que las exposiciones iniciales valen para poco cuando el cliente está muy enfadado, ya que pueden generar mayor hostilidad entre las partes y dificultar el camino hacia el acuerdo.
Muchos se empeñan en que la medición no es conciliación. El informe sugiere que los usuarios de la mediación buscan conciliación, no mediación, y quieren que el mediador se involucre; quieren sentirlo involucrado. Las partes (80%) quieren el análisis de su mediador. No es tarea fácil, ya que el informe sugiere que las partes buscan no a un mediador, sino a un profesional que sepa conjugar la mediación, la conciliación, la evaluación neutral, toda técnica imaginable para facilitar el acuerdo entre las partes.
El 95% de las partes encuestadas cree que es importante, muy importante o esencial que el mediador sugiera una solución a la controversia cuando lo estime oportuno. El 70% de los encuestados espera cuando menos una opinión del mediador.
A las preguntas formuladas a las partes sobre el nivel de participación del mediador en la mediación, las partes quieren principalmente que el mediador haga preguntas duras y directas que provoquen un debate intenso, quieren que el mediador analice la controversia y que exponga su opinión sobre las debilidades y puntos fuertes sobre aspectos de hecho y de derecho de cada parte así como sus conclusiones sobre el posible resultado de la controversia si se litigase en juicio ordinario.
Hay más. En su conjunto, las partes encuestadas no rechazan frontalmente que el mediador sugiera formas de resolver la controversia, que incluso proponga un acuerdo específico si fuera necesario y que, cuando lo vea conveniente, aplique cierta presión para que las partes analicen y consideren una propuesta determinada.
La siguiente tabla ilustra porcentualmente lo que en opinión de las partes debe de hacer un mediador para que su función sea de ayuda a la hora de alcanzar un acuerdo en la mayor parte de asuntos:
95% – Hacer preguntas duras y directas que provoquen el debate.
95% – Dar su punto de vista sobre los puntos débiles y fuertes de las posiciones de cada parte en cuando a cuestiones de hecho y de de derecho.
60% – Ofrecer una predicción sobre el resultado probable de la controversia si se litigase.
100% – Sugerir posibles formas de resolver la controversia.
84% – Recomendar un acuerdo específico.
74% – Aplicar presión para que se acepte una propuesta concreta.
Desde luego, estos porcentajes deshacen mitos y convierten a muchas vacas sagradas de la mediación en carne picada, pero hay trampa. Según el estudio, la mitad de los encuestados indican que hay ocasiones en las que el mediador no debe recomendar soluciones específicas, ni analizar los puntos fuertes y/o débiles de la controversia para cada parte en mediación. El lector verá en el informe las circunstancias bajo las cuales los encuestados no serían reacios a estos niveles de intromisión por parte del mediador.
Curiosamente, los mediadores no comparten los puntos de vista de las partes en mediación. Así, aplicar presión para que las partes acepten un acuerdo es aceptable para sólo el 25% de los mediadores. Sólo para el 18% de los mediadores parece aceptable sugerir una solución concreta a la controversia como práctica habitual para todo caso que medien.
De otro lado, los abogados no parecen tener problema alguno cuando el mediador expresa una opinión sobre un acuerdo concreto, pero rechazan comentarios como “ésta es la mejor oferta que vas a ver sobre la mesa”, o “deberías aceptar esta oferta”, o “si yo estuviese en su lugar, me metería esos 70.000 dólares en el bolsillo y me iría”.
A continuación el informe hace un repaso a la “mediación evaluativa” comenzando con un comentario: “significa cosas distintas para personas distintas”. En otras palabras, no hay consenso en la aplicación de técnicas de evaluación en mediación, ni sobre la forma en la que se debe trasladar la evaluación a las partes. En general, el informe concluye que los mediadores tienden a ser más conservadores que las partes con objeto de no erosionar los pilares de la mediación de autodeterminación de las partes y neutralidad del mediador.
Es de destacar que este aspecto del informe sobre mediación evaluativa se centra exclusivamente en las circunstancias en las que es apropiado para el mediador ofrecer una solución a la controversia o aplicar presión para que determinada propuesta se acepte basándose en su propio análisis de cada controversia concreta.
Como hemos visto, las partes no tienen inconveniente en que el mediador sugiera una solución o ejerza presión, pero ni las partes, ni sus abogados, ni los mediadores tienen claro cuando es apropiado porque es una cuestión de sensaciones, de sentir cuando es apropiado o no y, en el mundo de las sensaciones, cada cual es su propio mundo. A nadie parece importarle una opinión cualificada, pero importa cómo y cuándo se ofrece en medición.
A la postre, el mensaje que lanzan las partes al mediador es un “adelante con sus observaciones y propuestas, pero ándese con mucho ojo”. De hecho, el informe concluye que “dadas las diferencias de opinión sobre técnicas evaluativas en mediación, los mediadores deben sopesar la idoneidad de ofrecer sus opiniones a las partes o a sus abogados.”
Para cerrar el asunto, el informe sugiere que la ABA continúe estudiando las “formas y consecuencias de la siempre polémica idoneidad de la mediación evaluativa”.
La sensación de persistencia que proyecta un mediador en la consecución de un acuerdo es el aspecto mejor valorado por las partes encuestadas en mediaciones reales. La persistencia es un aspecto del ejercicio de la mediación principal hasta el punto que el 98% de los encuestados menosprecian al mediador que “tira la toalla” cuando la mediación se complica, o cuando es incapaz de atraer a las partes a la mesa para otra sesión tras una sesión complicada porque sea incapaz de presionar a las partes.
El 93% de los encuestados iguala los términos “persistencia” con “paciencia”. Las partes en mediación y sus abogados quieren a mediadores que no se apocan ante las dificultades de la controversia, o ante sus difíciles personalidades. En cierta manera, del informe se deprende que partes y abogados buscan liderazgo en la figura del mediador en la consecución de un acuerdo en la forma de paciencia, de persistencia.
Volvemos al concepto de “presión”. El 82% de los encuestados opina que aplicar “algo de presión” es una cualidad esencial para cualquier mediador que desee tener éxito como mediador.
Las referencias a mediadores que parecen “tiestos” son muchas según el informe, mediadores que no se encienden, como si la controversia no fuese con ellos. El informe sugiere que los programas de formación de mediación presten más atención a este fenómeno: la disputa de las partes es la disputa del mediador y le contratan para involucrarse.
Lo que más detestan los encuestados es la incapacidad de algunos mediadores de superar un impase en el proceso por dificultades que perciban de orden sustantivo o emocional dando la mediación por finalizada. Es en estos momentos, cuando los encuestados creen que el mediador ha de aportar el optimismo, creatividad, persistencia y paciencia de la que los encuestados carecen, y lo manifiestan así, con estas palabras. Sobre este aspecto, el informe sugiere explorar formación específica y práctica centrada en la salida/rotura de situaciones de impase.
Es en este aspecto en el que la mayoría de encuestados desean que el mediador ejerza algo de presión, concepto distinto de la coerción o intimidación. Así, por ejemplo, ante la pregunta “¿le parece bien que un mediador presione a las partes para alcanzar un acuerdo?”, un encuestado matizó que la pregunta no era correcta, que muchas veces un mediador no “presiona”, sino que traslada a las partes una sensación de “urgencia” para bajarlos de las ramas a tierra firme ante propuestas concretas.
Sin embargo, cuando la pregunta se propone en base a la presión no para seguir trabajando, sino para aceptar un resultado concreto, las cosas cambian: la mitad de los encuestados no tienen inconveniente; la otra mitad, sí. El informe sugiere que los mediadores sean cautos y que apliquen el principio ético de autodeterminación: la solución (o su ausencia) es responsabilidad última de las partes.
El informe consta de 45 páginas; en ellas, el lector verá que el grupo de trabajo no sugiere en absoluto que haya una forma concreta ideal para mejorar la práctica de la mediación en cada uno de los aspectos mencionados y que son de máxima importancia para las partes que acuden a una mediación. Lo que el informe hace es lanzar múltiples recomendaciones para la consideración de mediadores profesionales y abogados de parte en cada uno de los apartados que son de interés para las partes en una mediación.
Para mí, el aspecto más sobresaliente que se desprende del informe, mi conclusión, es que cuando dos o más partes en disputa se toman en serio la resolución de su disputa en un proceso de mediación, no quieren que el concepto de mediación quede encasillado académicamente, neutralizado de alguna forma en definiciones más o menos acertadas; quieren que el mediador haga todo lo que crea necesario para que el deseo de llegar a un acuerdo se plasme en un acuerdo concreto y, en caso contrario, las partes quieren sentir que el mediador “se ha dejado la piel” en el empeño antes de abandonarles a su suerte en juicio.
Estamos ante un estudio de clientes y abogados de parte que son usuarios habituales de la mediación, no primerizos medio asustados ante lo desconocido. Habiendo visto actuar a tantos mediadores, tienen claro lo que quieren y lo que no quieren y ya saben –o creen saber— lo que funciona o no funciona por experiencia propia. En cierta manera, sus críticas son esquizofrénicas como hemos visto, si bien hay coherencia entre usuarios en su aparente esquizofrenia.
Del estudio no se desprende qué funciona y qué no funciona y, como resultado, los autores del informe no se atreven a aseverar qué funciona y qué no, limitándose a recomendaciones que la mayor parte de mediadores profesionales ha leído en libros o escuchado en conferencias, o sentido sin más desde su propia experiencia.
A la prostre, conciliar, facilitar o evaluar dentro de un proceso de mediación no desvirtúa necesariamente la mediación; más bien, todo lo contrario. No lo digo yo; lo dicen las partes que median habitualmente con abogado representándolos. Esta conclusión no puede ser novedosa para mediadores profesionales. El informe sólo viene a confirmar una realidad de sobra conocida. Sin embargo, cuenta de sobremanera la forma en la que el mediador se desvía de la mediación clásica a híbridos evaluativos, así como cuenta cómo y cuándo opta por conciliar y/o evaluar.
En definitiva –e incluso para los usuarios más experimentados-, la “siguiente” mediación a la que asistan será distinta a las anteriores, un mundo en sí mismo con sus propias leyes y fenomenología.
He sostenido siempre –y este estudio es el mejor ejemplo y argumento— que la mediación es la reina de los métodos extrajudiciales por su complejidad en el plano técnico y humano del que no puede desvincularse. Escuchar y laudar con mayor o menor acierto, arbitrar, es juego de niños en comparación.
2008 – [Estados Unidos de América] – Informe final del Grupo de Trabajo de la Sección de Resolución Extrajudicial de Disputas del Colegio de Abogados de EEUU (ABA) sobre mejoras en la calidad del ejercicio de la mediación.