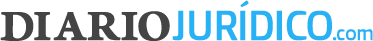El terremoto de Marruecos, sentido en buena parte de Andalucía, el rastro de destrucción dejado por la DANA en distintos puntos de España y particularmente en Castilla La Mancha, los ataques a la seguridad que han sufrido distintas administraciones y organismos públicos con datos sensibles sobre los ciudadanos, los mismos estragos que la sequía ya está empezando a causar en sectores estratégicos de nuestro país como el agroalimentario, son algunos de los acontecimientos recientes de la agenda pública que, pasado el gran “susto” de la pandemia, nos han devuelto a la (cruda) realidad de que necesitamos prever y planificar las respuestas a las emergencias y, particularmente, a las emergencias complejas, con capacidad de causar un daño global en nuestra estructura económica, sistema de convivencia, servicios públicos y derechos sociales básicos de los ciudadanos.
 Solo los fenómenos vinculados al cambio climático, no sólo en sus derivaciones estrictamente meteorológicas y de situación hidrológica, sino medioambientales, migratorias, sanitarias y un etcétera muy largo, unido a la creciente importancia de la digitalización de prácticamente todos los servicios y al empuje imparable de las tecnologías disruptivas relacionadas con la inteligencia artificial y la analítica de datos, son razones más que fundadas para pensar que las actuaciones públicas de gestión de emergencias críticas no serán episodios esporádicos que difícilmente ocurrirán o sucederán de forma muy ocasional, sino retos a los que deberemos enfrentarnos de forma cada vez más recurrente, y que deben ser abordados con el objetivo no solo de paliar los daños directos causados, sino con el de garantizar, en la medida de lo posible, los derechos y las libertades fundamentales de las que gozamos los ciudadanos en las democracias occidentales.
Solo los fenómenos vinculados al cambio climático, no sólo en sus derivaciones estrictamente meteorológicas y de situación hidrológica, sino medioambientales, migratorias, sanitarias y un etcétera muy largo, unido a la creciente importancia de la digitalización de prácticamente todos los servicios y al empuje imparable de las tecnologías disruptivas relacionadas con la inteligencia artificial y la analítica de datos, son razones más que fundadas para pensar que las actuaciones públicas de gestión de emergencias críticas no serán episodios esporádicos que difícilmente ocurrirán o sucederán de forma muy ocasional, sino retos a los que deberemos enfrentarnos de forma cada vez más recurrente, y que deben ser abordados con el objetivo no solo de paliar los daños directos causados, sino con el de garantizar, en la medida de lo posible, los derechos y las libertades fundamentales de las que gozamos los ciudadanos en las democracias occidentales.
Distintas instituciones y organismos de máximo prestigio internacional empezaron a trabajar en ello justo a raíz de la pandemia y, así por ejemplo, un informe de septiembre de 2021 liderado por la reputada London School of Economics (LSE), la asociación mundial de grandes metrópolis (Metropolis) y la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), puso ya de manifiesto las enormes dificultades que en la gestión del covid19 se produjeron en la coordinación de las respuestas de las administraciones, así como las tensiones políticas que en numerosos países se derivaron de ello y, particularmente, de la concentración y recentralización de funciones. La conclusión de ese informe incidía en la necesidad de avanzar en un nuevo modelo de gobernanza ‘multinivel’ basado en la “coordinación vectorial, sectorial y territorial”, o dicho de forma más entendible, en la colaboración entre administraciones de diferentes niveles territoriales con una respuesta integrada para todos los sectores afectados.
Pienso que las administraciones españolas, algunas al menos, son conscientes de este enorme desafío y, por citar dos ejemplos, Andalucía avanza en la creación de una agencia cuya función será integrar la gestión de todas las emergencias y catástrofes que se produzcan en la Comunidad, mientras que Canarias por su parte va a digitalizar la gobernanza de todos los edificios que ahora mismo reúnen de forma dispersa la capacidad para garantizar los servicios públicos esenciales, y ello con el objetivo de garantizar el funcionamiento de esos servicios en situaciones adversas. Esas actuaciones van, sin duda, en la buena duración, pero son, por sí mismas, insuficientes para afrontar las llamadas emergencias complejas, aquellas que como el covid requieren un alto grado de sincronización política y territorial y, por supuesto, sectorial.
Avanzar en esa dirección, en nuestro país, requeriría de un enfoque mucho más global e integrado, con una determinación y una planificación que requeriría además de un enorme consenso político, pues sin él sería imposible. Lamentablemente, no parece que este tema esté en la agenda pública, pero pocos consensos parecen tan necesarios con este, pues actualmente no disponemos de un modelo de gobernanza común de las emergencias, y el riesgo es que la respuesta ante una nueva crisis sistémica sea afrontada a través de la mera concentración o acumulación de poderes en un órgano ejecutivo central, con el consecuente deterioro en el ejercicio de los derechos y libertades y el riesgo de ineficacia en la respuesta a las emergencias por el alejamiento entre los órganos administrativos con responsabilidades competenciales y los ciudadanos.
La denominada gobernanza multinivel lo que plantea, además, no es solo cooperación vertical y horizontal efectiva entre todas las administraciones y todas las áreas competenciales habitualmente gestionadas de forma independiente. Lo que promueve es un modelo de toma de decisiones en el que las administraciones jerárquicamente superiores e inferiores comparten tanto la planificación como la ejecución de la respuesta, evitando el esquema tradicional de un Gobierno central que decide o al menos toma las grandes decisiones y unas administraciones regionales/locales que se limitan a obedecerlas (o desobedecerlas) y en todo caso a adaptarlas y ejecutarlas en el territorio.
Hay que insistir en que lo que está en juego, que no es sólo la calidad de la democracia, aunque no sea esa una cuestión baladí, sino la eficacia y el servicio prestado al ciudadano en este tipo de situaciones. La titánica tarea de gestionar las emergencias requeriría que las administraciones que conviven dentro de España, y aún de Europa, cobraran consciencia de la enorme urgencia de avanzar en un nuevo modelo de gobernanza de las emergencias que garantice a los ciudadanos la mayor protección en la próxima desgracia a la que nos enfrentemos.
Sobre el autor
- Francisco J. Fernández Romero
- Socio-director Cremades&Calvo-Sotelo