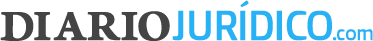A pesar de que es un concepto con una tradición histórica de más de un siglo en los países anglosajones, y en España configura una tendencia en crecimiento en la última década, no todo el mundo conoce a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de custodia del territorio. Por decirlo de forma simplificada, se trata de un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en su conservación y buen uso, promoviendo para ello acuerdos y mecanismos de colaboración continua con entidades de custodia y otros agentes públicos/privados
En cierta medida, la custodia del territorio supone el aterrizaje al ámbito medioambiental de la colaboración entre lo privado y lo público y/o entre lo privado y el tercer sector. Estas formas de colaboración han sido históricamente infrautilizadas en España, lastradas quizás por un déficit de formación y cultura empresarial, pero también probablemente por un ambiente social que recela del acercamiento de lo privado a lo público y de la posibilidad de una colaboración real y leal entre actores privados, públicos y sociales orientada al interés general. Sin embargo, empujada por los vientos que vienen de Europa (no digamos los que siempre han soplado en Estados Unidos), esta cultura está cambiando, ante la evidencia de que los grandes desafíos de la sociedad del Bienestar no pueden afrontarse exclusivamente desde la iniciativa y con financiación pública, sino que demandan la colaboración activa entre actores públicos y privados, así como la aportación fundamental de asociaciones, organizaciones y fundaciones con objetivos sociales.
La expansión de la custodia del territorio obedece en buena medida a esa clave y a esa lógica. La implicación y el compromiso voluntario por parte de los propietarios en el desarrollo de prácticas de gestión respetuosas con el entorno y la biodiversidad resulta mucho menos costosa para el erario público y por tanto más eficiente para el ciudadano que una intervención de la administración basada en figuras jurídicas de protección del paisaje y su avifauna y patrimonio cultural. Pero, además de ser más eficiente, la custodia del territorio puede ser también más eficaz, al sustituir una lógica de imposición/supervisión por otra de responsabilidad y colaboración, en la que la iniciativa parte de los propios propietarios y/o usuarios de los terrenos.
A pesar del desconocimiento general, y de que no hay ni una regulación específica estructurada, ni tampoco incentivos fiscales como los que existen en otros marcos normativos, el crecimiento continuado de la superficie dedicada a la custodia del territorio es quizás el mejor aval de la utilidad y potencialidad de esta figura. En 2019, el último año del que se tienen datos, ya ascendía a 577.915 has, triplicando las 177.877 has de 2008, año en el que comenzó a elaborarse el Inventario de la Fundación Biodiversidad del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por su parte, el número de acuerdos se elevó en 2019 hasta los 3.100, frente a los 706 de 2008. El 73% de estos acuerdos se dieron en terrenos de propiedad privada, siendo el uso de suelo predominante el forestal (37%), seguido del suelo agrario (13%).
En comunidades con un fuerte peso de lo rural, como Extremadura, tan rica paisajísticamente, y con un patrimonio natural de tanta relevancia, la custodia del territorio es una figura con un enorme potencial. No es de extrañar, pues, que las comunidades autónomas con mayor superficie en custodia coincidan en gran medida con la llamada España vaciada. En primer lugar, Extremadura con 109.636 ha, Castilla y León con 85.581 ha, Castilla-La Mancha con 71.749 y el Principado de Asturias con 71.623 ha. Respecto al número de acuerdos de custodia destacan Cataluña con 710, la Región de Murcia con 457, la Comunidad Valenciana con 290 y Galicia con 289.
En el caso de Extremadura, que conozco más de cerca, el propio Gobierno regional está intentando fomentar el desarrollo de la custodia en todas las comarcas rurales de Extremadura, implicando en ello a agentes locales y entidades conservacionistas. Pero, además, lo está promoviendo también de forma directa y es, de hecho, la entidad pública con más acuerdos firmados (137, en total, en 2019), solo superada por cuatro asociaciones/fundaciones privadas. Teniendo en cuenta que más de la mitad del territorio en Red Natura 2000 es de propiedad privada, lejos de utópico, parece inevitable y estrictamente necesario seguir por esa línea, implicando a propietarios y usuarios en la estrategia de conservación y fomentando su compromiso activo y colaboración con entidades conservacionistas de carácter público o privado.
Como funcionarios públicos imparciales encargados de asegurar la legalidad de los acuerdos y su adecuación a la voluntad de las partes, los notarios podemos aportar, y estamos aportando de hecho, mucho al desarrollo de esta institución, que, es clave, insisto, y cada vez lo va a ser más, para una explotación sostenible de los recursos naturales. De ahí, también, que el Consejo General del Notariado venga trabajando desde hace dos años junto a la mencionada Fundación Biodiversidad en el análisis de la normativa y la presentación de propuestas legislativas para reforzar la seguridad jurídica de la custodia del territorio como herramienta de conservación.
Potenciar esta figura es promover la preservación y mejora del patrimonio natural desde la implicación, participación y corresponsabilidad de los actores públicos, privados y conservacionistas. Una alianza que se antoja imprescindible para el desarrollo sostenible de un país como el nuestro, bendecido por un enorme patrimonio natural que debemos cuidar y preservar de la forma más eficiente posible, es decir, desde la colaboración voluntaria de los propietarios de estos terrenos, que son en su mayoría privados.
Decano del Colegio Notarial de Extremadura