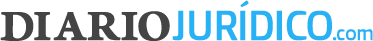Por Gonzalo Stampa Abogado. Es socio director STAMPA Abogados Madrid (www.gstampa.com). Doctor en Derecho (Dr. Iur.) (Universidad Complutense Madrid, 2010); Master of Laws (LL.M.) (University of London, 1993); Licenciado en Derecho (Universidad Complutense Madrid, 1991).
Por Gonzalo Stampa Abogado. Es socio director STAMPA Abogados Madrid (www.gstampa.com). Doctor en Derecho (Dr. Iur.) (Universidad Complutense Madrid, 2010); Master of Laws (LL.M.) (University of London, 1993); Licenciado en Derecho (Universidad Complutense Madrid, 1991).
Joubert prefería debatir una cuestión sin resolverla, a resolver una cuestión sin debatirla. Una preferencia con la que, sin embargo, parece discrepar nuestro legislador al regular la solución de controversias sobre arbitraje estatutario en la reforma parcial de la Ley de Arbitraje.
Añadiendo a sus preceptos los Artículos 11 bis y 11 ter y estableciendo determinados requisitos para determinar la validez formal de estos acuerdos arbitrales, el legislador ha aceptado la posibilidad de someter a arbitraje la resolución de conflictos relativos a la impugnación de acuerdos sociales. Ha pretendido así zanjar esta cuestión doctrinal sustantiva, pero a costa de generar una discusión procedimental sobre (i) la canalización de este tipo de controversias –arbitraje institucional o ad hoc- y (ii) su resolución en derecho o en equidad; una discusión derivada de su incomprensible precipitación y, por tanto, evitable con una mayor prudencia.
La situación así creada nos enfrenta a una falsa controversia; a un debate artificioso provocado por la defectuosa redacción tanto de la Exposición de Motivos de la Ley 11/2011, de 20 de mayo (que instrumenta la reforma de la Ley de Arbitraje), como de la frase final del apartado 3 del Artículo 11 bis de la Ley de Arbitraje. En ambos textos –y con redacciones similares- el legislador dispone la posibilidad de someter la impugnación de acuerdos sociales a arbitraje, «…encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral…» y sin aclarar que el arbitraje institucional y el laudo en equidad no son antagónicos.
Respetamos las razones de política legislativa que sustentan esta preferencia imperativa del legislador por la utilización del arbitraje institucional en detrimento del procedimiento ad hoc –igualmente legítimo- en la resolución de estas controversias societarias. Se resuelve así el primer elemento de esta aparente discusión, aunque no con toda la certeza jurídica que hubiese sido deseable.
Esta indefinición sustenta, a su vez, el segundo elemento de esta aparente discusión; es decir, el relativo a la errónea percepción de que la equidad constituiría un elemento impropio para fundamentar el laudo que resuelva la controversia societaria planteada.
Pese a la reforma parcial de 2011, la Ley de Arbitraje sigue aún alineada con los textos normativos comparados más adelantados sobre esta materia. Alineación sobre cuya base reconoce –como ya hiciera Cicerón en sus Tópicos a Cayo Trebacio- la legitimidad del arbitraje de equidad, siempre que las partes hayan acordado expresamente en el convenio arbitral su utilización para dirimir la controversia. La Ley de Arbitraje se abstiene, por tanto, de formular distinciones o salvedades relativas al arbitraje estatutario (Artículo 34.1 de la Ley de Arbitraje) y donde la ley no distingue, las partes no deben distinguir (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
De mediar la aceptación expresa previa legalmente exigida para acudir al arbitraje de equidad, la cuestión societaria debatida deberá resolverse por el árbitro mediante un laudo de equidad, que –aunque ocasionalmente pueda parecerlo- no es sinónimo de un laudo arbitrario. En la actualidad y al igual que un laudo de derecho, el laudo de equidad debe estar siempre motivado, con estricta observancia de las normas imperativas vigentes; incluidas aquellas de naturaleza societaria, que sean objeto de debate contencioso (Artículo 37.4 de la Ley de Arbitraje).
La necesidad de canalizar estas controversias a través de un arbitraje institucional tampoco implica que las partes renuncien así a que su decisión esté basada en la aplicación de criterios de equidad; en absoluto. En este aspecto, el Artículo 4 de la Ley de Arbitraje sólo impide a las instituciones arbitrales suplantar la voluntad silente de las partes en este extremo; impedimento, por lo demás, comprensible. Pero en modo alguno sitúa a las partes en la tesitura de optar entre arbitraje de derecho o de equidad para la resolución de sus controversias societarias, porque, al amparo de los preceptos vigentes de la Ley de Arbitraje, ambas posibilidades conforman opciones válidas para tal fin, sin resultar excluyentes.
Sólo exige una adecuada plasmación de tal voluntad, motivo por el cual la situación aquí descrita nos permite anticipar un incremento a medio plazo de la asesoría previa especializada para la redacción y negociación adecuada de los términos del convenio arbitral en este tipo de disputas; especialmente, en el momento de adaptar los estatutos sociales a esta nueva realidad. Además de determinar el idioma del arbitraje para evitar sorpresas inesperadas, tales términos deberán reflejar –en su caso- la voluntad expresa de las partes para que los árbitros apliquen de criterios motivados de equidad en arbitrajes institucionales; posibilidad esta que, al igual que la Ley de Arbitraje, los reglamentos arbitrales asimismo contemplan.
En nuestra opinión, nos encontramos ante debates artificiales y evitables; ante discusiones bizantinas cuyo desarrollo apenas contribuye a la consolidación del arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico, porque su promoción deriva más de la precipitación, que de su complejidad.