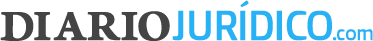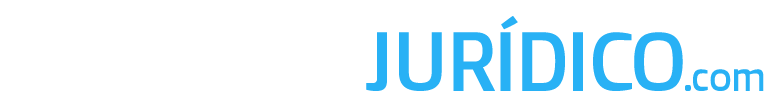Por Eduard Sagarra Trias, profesor de Derecho Internacional en ESADE y socio de Roca Junyent
Por Eduard Sagarra Trias, profesor de Derecho Internacional en ESADE y socio de Roca Junyent
La corrupción, hoy en España, no es una enfermedad ni una epidemia, sino algo mucho más grave, ¡es una pandemia que contagia a los más vacunados! Como sucede con las enfermedades, los desastres naturales y las mafias, la corrupción no tiene fronteras políticas ni geográficas.
Si establecemos una calificación o gradación de la corrupción, por su gravedad (autor, institución, cargo o importe) jerarquizaremos que existe una gran corrupción, seguida de la mediana y, finalmente, de la más pequeña. Cada uno hará la elección y la calificará como quiera. Lo cierto es que se descubren acciones, situaciones y personajes corruptos cada día o, mejor dicho, son presuntamente descubiertas por la prensa, la televisión o las redes sociales.
A menudo las sospechas o las denuncias provienen de la delación y la envidia de un antiguo colaborador necesario, cómplice o persona menospreciada por el corrupto.
Lo que sería normal en una democracia es que deberían ser los Tribunales, la policía o la propia Administración quien deberían descubrir a estos corruptos y castigarlos, por el bien social, ¡caiga quien caiga!
Ahora bien, todos toleramos lo que yo denomino «corrupción tolerable, amiguismo o fraude venial» que muchos voluntaria o involuntariamente practicamos o intentamos hacer, diariamente, para favorecer nuestros intereses o los de nuestros amigos, familiares o clientes. Esta conducta o fraude, en general, la consideramos no punible ni casi criticable.
Creo que el mejor antídoto contra todo tipo de corrupción, sea del grado que sea y lo practique quien lo practique, es una Administración pública y unos gobiernos (estatal, autonómico, periférico o local) que eviten estas tentaciones mediante una actuación legal, eficiente, eficaz, transparente, ágil y que resuelva los problemas reales de la gente, de toda la gente; no sólo de unos cuantos.
Los partidos políticos que son los que nutren a estos gobiernos, no deben escaparse tampoco de esta claridad y pulcritud de actuación y financiación, ya que sus representantes son los que gestionan el bien común de todos y para todos.
Un estado de derecho ha de utilizar todos los recursos a su alcance para evitar que la corrupción se entienda como un hecho tan cotidiano que parezca normal y evidente, incluso ha de eliminarse por todos, la «corrupción tolerable».
Sólo por esta vía podremos evitar la tentación del «¡yo no soy corrupto… pero si pudiera o depende de lo que gane!» Parece que, hoy, es un riesgo al que todos estamos expuestos. La ciudadanía y la ética social, en el sentido más amplio, nos lo exigen.