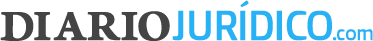Por Cristina Carretero González.Profesora de Derecho Procesal y Coordinadora del Grupo de Investigación: Derecho y lenguaje. Universidad Pontificia Comillas.
Desde hace tiempo, en numerosas encuestas y sondeos de opinión sobre el estado de la justicia, se suele preguntar por la inteligibilidad del lenguaje jurídico. Y habitualmente leemos una respuesta similar. La gran mayoría de las personas que han tenido relación con la justicia no entienden lo que leen ni lo que oyen. Numerosas quejas, presentadas por los ciudadanos ante el CGPJ, apuntan en la misma línea. Es decir, existe un problema grave de comunicación del Derecho.
La razón de estas líneas aquí y ahora es la aparición del informe realizado por la Comisión de Modernización del Lenguaje jurídico constituida en el Ministerio de Justicia (véase: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775399001/MuestraInformacion.html ).
Dicha Comisión, bajo la presidencia del Ministerio de Justicia y la Real Academia Española, ha trabajado durante un año en colaboración con numerosos profesionales, juristas y filólogos, para elaborar un conjunto de recomendaciones incluidas en ese informe.
Ante iniciativas como estas, hay personas que aplauden, y otras que protestan (y resulta interesante leer los argumentos a favor y en contra). Quienes como en nuestro caso (juristas y filólogos del Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje de la Universidad Pontificia Comillas – algunos de los cuales hemos ejercido en despachos y actuado en tribunales) llevamos algunos años estudiando los problemas que plantea el lenguaje jurídico -los pros y los contras de su reforma- y escribiendo sobre estas cuestiones, no podemos dejar de felicitar la iniciativa. Cierto es que somos una parte de los investigadores con los que contactó el Ministerio de Justicia para asistir a la Comisión en la realización de trabajos de campo, pero precisamente ha sido desde esta posición de encomienda de estudio lo que ha confirmado nuestra consideración acerca del lenguaje jurídico en España y su necesidad urgente de acciones de mejora.
Estudio de Politicas Públicas Comparadas
Nuestro trabajo consistió en realizar un Estudio de Políticas Públicas Comparadas. En síntesis se trataba de investigar cómo afronta la cuestión de la comprensión del lenguaje del Derecho en diferentes países del mundo. Hemos investigado, a raíz de los países propuestos por la Comisión y según sus instrucciones diversos factores: si existían iniciativas públicas o privadas o ambas; qué medidas se habían desarrollado con éxito, cuáles se estaban proponiendo en la actualidad y cuál era el sentir ciudadano acerca de los resultados (cuando se disponía de esos datos).
Pues bien, después de examinar todas las Comunidades Autónomas de España, hemos estudiado lo relativo al lenguaje jurídico en los siguientes países: Europa Continental: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Suecia, Holanda; Países anglosajones: Gran Bretaña, Canadá, Australia, EEUU; Países latinoamericanos: Argentina, Chile, Brasil, y México.
En conjunto, hay dos cuestiones a solucionar: el lenguaje de las leyes y el lenguaje en los tribunales, y por este orden, ya que la aplicación de las leyes que hacen los tribunales se ha de sujetar, en principio, a su letra (si se busca demasiado el espíritu… tal vez ocurra que la letra no es todo lo clara que debería).
Este ha sido el camino emprendido en muchísimos países. Aunque no lleguemos al caso de Italia, con la creación de un Ministerio para la simplificación normativa, sí podemos tender a las previsiones de Alemania, con control del lenguaje jurídico desde el anteproyecto de las leyes y la supervisión de todo el proceso normativo por filólogos y juristas, y edición de interesantes manuales como el del Ministerio de Justicia (Handbuch der Rechtsförmlichkeit) y equipos de trabajo como el de la GfdS (Gesellschaft für die deutsche Sprache: Sociedad para la lengua alemana) en el Bundestag. En Francia, se puede acceder a la página web de la Asamblea Francesa y observar las propuestas de lenguaje legal sencillo en «Simplifions la loi«. En el mundo anglosajón, preocupado tradicionalmente por la mejora del lenguaje jurídico, tienen ya una gran experiencia en la promoción del «Plain language» (con edición de guías de terminología jurídica (de la A a la Z) y manuales como el «Language on trial«. Y podríamos seguir con multitud de ejemplos como los expuestos.
Titulamos estas líneas con un expresivo ¡al fin! porque, finalmente, con la constitución de la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico y las recomendaciones que nos deja su informe y estudios anexos, dejamos de estar, también en esta cuestión, en la misma cola de países (europeos por no mencionar muchos otros de otros lugares del mundo) en los que no se había afrontado la materia del lenguaje del Derecho. Investigando, nos impresionó la cantidad de países que, desde hace décadas, habían emprendido numerosas tareas que desembocaron en acciones concretas. En nuestra condición de juristas, con experiencia tanto en tribunales y despachos como en la docencia del Derecho, hemos conocido los innumerables vicios que se arrastran en este campo desde tiempos remotos.
Tenemos claro lo que no necesita de modernización, pero también lo que sí la necesita. En mi caso, ejercí como abogada y soy profesora de Derecho procesal, la materia con un mayor número de tecnicismos, la mayoría absolutamente NECESARIOS, como lo son para la medicina los suyos. Pero también soy consciente de la necesidad de cambiar de registro lingüístico cuando hay que dirigirse a un cliente y volver a cambiar cuando se asiste a una audiencia previa, por ejemplo, así como modernizar términos arcaicos y obtusos sin que sirva de excusa la ruptura con la tradición. Por poner algún ejemplo, la palabra legitimación es un tecnicismo necesario pero la palabra petitum, no; y si una demanda sucinta se puede encontrar normalizada y a disposición del público, ésta debe explicar los términos que expresa. No hacerlo implica no comunicar lo que se ha puesto a disposición del usuario de la justicia y en definitiva, no se comunica el Derecho.
En consecuencia, el contexto de utilización del lenguaje del Derecho debe marcar el registro a emplear, y debemos proceder a adecuarlo en función de quienes sean los receptores del Derecho. Como decía Antonio Machado (sin literalidad porque se refería a Castilla y aquí va una variación) «…el español desprecia cuanto ignora», en el caso del Derecho yo diría que desconfía cuando ignora. E ignora porque el lenguaje frecuentemente utilizado es bastante ininteligible, aparte de monótono y léxica y gramaticalmente muy cuestionable. Estamos convencidos de que a mayor entendimiento de lo que se lee y se oye, se genera mayor confianza y menor temor a leer Derecho, a acudir al abogado y a buscar una respuesta en los tribunales. Y somos muchos los implicados que debemos trabajar en una misma dirección, instituciones y personal de los órganos jurisdiccionales, abogados, procuradores, fiscales, profesores de materias jurídicas, filólogos que asesoren y… prensa especializada en el mundo judicial y del Derecho en general.