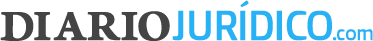Por Gabriela Boldó, juez sustituta
Por Gabriela Boldó, juez sustituta
Nuestro código penal regula, en la parte general, la figura del perdón en dos momentos distintos; el primero como causa de extinción de la responsabilidad criminal en los delitos y en las faltas, y, el segundo como uno de los requisitos necesarios a tener en cuenta para conceder la libertad condicional a las personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
El código penal contempla dos supuestos de hecho distintos bajo el mismo nombre: perdón. La regulación, en ambos casos, es sustancialmente diferente no sólo en cuanto a sus consecuencias jurídicas y momento procesal oportuno en que debe realizarse, sino también en el hecho en sí, ya que para la extinción de la responsabilidad criminal es necesario que el ofendido perdone, lo que implica no sólo la petición de perdón sino la concesión del mismo, mientras que, en el supuesto de la libertad condicional, es suficiente con que el ofensor realice una petición expresa de perdón independientemente de cual sea la respuesta del ofendido.
El perdón como causa de extinción de la responsabilidad penal se regula en el art 130.5 del CP para los delitos, artículo modificado por la LO 15/2003, de 25 de noviembre y en el art 638 del CP para las faltas, regulándose el modo y el tiempo en que debe otorgarse ese perdón, así como las personas legitimadas para ello, mientras que la petición expresa de perdón como requisito para conceder la libertad condicional se regula en el art 90.1 del CP.
En términos generales, tras la reforma efectuada por la LO 15/2003 de 25 de noviembre, la concesión del perdón extingue la responsabilidad penal en los casos en que la ley así lo prevea sin que, en principio, la parte general limite esa concesión de perdón a los delitos semiprivados o privados. No obstante, al analizar los preceptos de la parte especial del Código Penal, la concesión del perdón como causa de extinción de la responsabilidad criminal se limita a las faltas privadas y sólo a algunos de los delitos privados o semipúblicos; en concreto no le otorga ningún efecto en los delitos de agresiones, de acoso o de abusos sexuales, artículo 191.2 del CP; y, en cambio sí que le otorga dicho efecto en los artículos 201.3, 215.3 y 267 del CP, al extinguir la acción penal. No obstante, hay que tener presente que el perdón no se menciona en los delitos de manipulación genética, el art 161.2 del CP, en los delitos de abandono de familia, de menores e incapaces, art 228, ni en los delitos societarios, art 296 del CP.
El modo en que debe otorgarse el perdón, según el art 130.5 del CP, debe ser de forma expresa, de modo que se descarta el perdón presunto o tácito. Este perdón expreso no debe confundirse con la renuncia al ejercicio de la acción penal como acusación particular. En los delitos privados la consecuencia de la renuncia o del perdón será la misma, una sentencia absolutoria; mientras que en los delitos semipúblicos las consecuencias serán distintas; la renuncia al ejercicio de la acción penal permitirá, procesalmente, la continuación del procedimiento por la acusación sostenida por el Ministerio Fiscal, lo que conllevará la finalización del procedimiento con sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, mientras que el perdón del ofendido extinguiría la acción penal aunque también esté ejerciendo la acción penal el Ministerio Fiscal, como podría ser en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, art 201.3 del CP.
En cuanto al momento procesal oportuno en que debe otorgarse ese perdón, el Código Penal establece que debe ser antes de que se haya dictado la sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictar la sentencia. Antes de la reforma introducida por la Ley 15/2003 el momento en que podía otorgarse el perdón era hasta el momento de la ejecución de la sentencia, ya que el precepto penal disponía que: “una vez firme la sentencia se oirá al ofendido para que antes de proceder a la ejecución se pronuncie sobre si otorga o no el perdón”, por lo tanto, se adelanta temporalmente el momento de concesión del perdón, y en lugar de ser el momento de la ejecución de la sentencia pasa a ser el momento de dictarse sentencia.
Avanzar en el tiempo esta decisión choca con las afirmaciones del filósofo y teólogo, Francesc Torralba, quien sostiene que el perdón no puede producirse de forma rápida, ya que es necesario de que las relaciones entre ofensor y ofendido se enfríen para que, de ese modo, sea más fácil empatizar con el otro y desaparezca el deseo de venganza; puesto que la venganza es una reacción primaria que no elimina el rencor y desencadena una reacción en cadena, que genera una retorno hacia la otra persona que querrá vengarse de nuevo, motivo por el cual se entra en un espiral de venganza sin fin. Por ese motivo es aconsejable dejar que las cosas se enfríen y que se puedan ver con cierta distancia, por lo que no parece lógico adelantar el momento en que el perdón del ofendido tenga consecuencias penales al momento de dictarse sentencia, en lugar de dejarlo hasta la ejecución de la misma.
Por el contrario, en los supuestos de libertad condicional la petición de perdón no se limita en el tiempo, más allá de los plazos a partir de los cuales ya pueda concederse la libertad condicional, como son que el condenado se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario y que haya extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta, momentos en que esa petición expresa de perdón puede surtir efecto, pero no antes.
En otro orden de cosas y en relación al resarcimiento del daño causado, sorprende que el legislador al regular el perdón no contemple, en ningún caso, como requisito previo o simultáneo a ese perdón, el resarcimiento del daño causado. Esta omisión puede desnaturalizar la esencia del perdón, puesto que el hecho de pedir perdón debe llevar aparejado una voluntad profunda de reconocer la ofensa y reparar el daño causado, o dicho de otro modo, intentar reparar el orden que en su día se quebrantó. De otro modo, como afirma Francesc Torralba, ese perdón es puramente nominal y puede confundirse con la amnistía. El hecho de pedir perdón implica reconocer la ofensa y el daño causado, por lo que requiere cierta compasión y necesidad de empatizar, unido a una voluntad de reparar, en la medida de lo posible, el orden que en su día rompió o quebrantó con su acción. De ahí la importancia de maridar la ética y el derecho, y regular junto a la figura del perdón la necesidad de reparar el desorden causado, concepto que ya está contemplado jurídicamente bajo la responsabilidad civil derivada de delito, prevista en el art 110 y ss del CP, y que comprende la restitución, la reparación del daño o la indemnización de perjuicios materiales y morales. Por ello, al regular penalmente la figura del perdón y sus consecuencias sería necesario añadir la necesidad de reparar el daño causado, ya sea de manera total o parcial, y buscar formas alternativas en caso de insolvencia, para dotar al perdón de un verdadero sentido.
Finalmente, en cuanto a las personas que pueden conceder el perdón, el CP establece que pueden ser el ofendido, y, si este es menor o incapaz, sus representantes legales, tras oír al Ministerio Fiscal como garante de los derecho del menor. Sin embargo, el legislador parece olvidar que la concesión del perdón es un acto de libertad y de amor, por el que se renuncia a quedarse anclado en el mal que nos causaron, y, que, a mi modo de ver, tampoco puede ser fiscalizado por el Ministerio Fiscal o el juez, ya que se trata de un acto personalísimo, que sólo puede ser tutelado para garantizar que en esa concesión del perdón no concurra ningún vicio del consentimiento por parte de la víctima que pueda invalidar dicho consentimiento libre.
Como reflexión final considero necesario citar el artículo de Francesc Torralba: Perdó camí vers la pau, para explicar el significado del perdón. En ese artículo explica que el perdón no significa que se apruebe o se defienda una conducta que ha causado sufrimiento, ni tampoco excluye medidas para cambiar la situación o proteger los propios derechos. Afirma que perdonar es siempre una posibilidad que se da a la persona que ha causado aquel mal, sin que el perdón se pueda confundir con el olvido, puesto que perdonar significa tomar una decisión libre respecto algo que pasó en el pasado. De hecho, permanecer en el resentimiento, en el deseo de venganza, supone actuar por reacción, sin autodominio, y conduce a un espiral de violencia cada vez mayor y de consecuencias imprevisibles, que genera más sufrimiento al ofendido y, a su vez, a la sociedad; de ahí que sostenga que el perdón es una herramienta para pacificar sociedades.